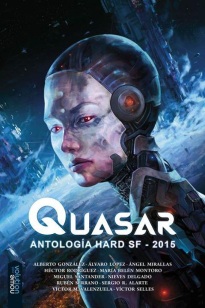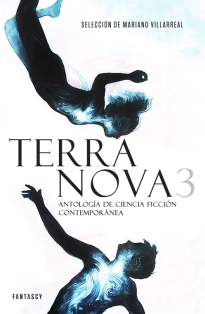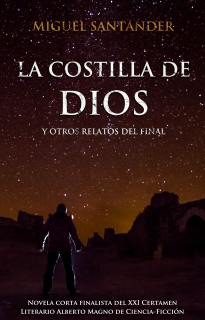(Segunda parte de la serie «Ciencia-ficción dura en el idioma de Cervantes», publicada originalmente en el número 3 de la revista Supersonic.)
(Segunda parte de la serie «Ciencia-ficción dura en el idioma de Cervantes», publicada originalmente en el número 3 de la revista Supersonic.)
Tiene retranca, el lema de marras. Tiene retranca, digo, porque quizá sea verdad en un sentido muy distinto del que pretendieron sus creadores. Y es que quizá el espacio, el espacio que nos separa de otras estrellas, sea de verdad nuestra última frontera.
Pero déjame que rebobine y me explique. Yo venía aquí a hablar de ciencia-ficción dura escrita en español. Y hoy toca la space opera u opereta espacial. Space opera (un término acuñado originalmente por Wilson Tucker con intención despectiva por su similitud con soap opera) es sinónimo de naves espaciales, exploración y aventuras épicas, tradicionalmente tratadas de forma romántica mediante personajes arquetípicos, viajes, batallas, imperios estelares y tecnología asombrosa. Es, vaya, buena parte de la ciencia-ficción más clásica, además de tan solo una etiqueta con la que uno no debería obsesionarse demasiado, tal como vimos en la primera entrega de esta serie.
Pero a lo que nos interesa: cuando hablamos de space opera solemos hablar de escenarios con sociedades que abarcan más de un sistema estelar, vertebradas mediante un sistema de comunicación rápido y eficaz, y en las que el viaje de una estrella a otra no conlleva mayor complicación que arreglar el dichoso hiperimpulsor, Chewie, dale un par de golpes con la llave hidráulica, a ver si con suerte estamos en Tatooine para la hora de cenar. Y aquí es donde el autor de ciencia-ficción dura, obsesivo como nadie con el rigor y la verosimilitud, se topa con el primer problema: las estrellas están en la quinta puñeta.
Piensa en Próxima Centauri, la estrella más cercana. Está a treinta y ocho millones de millones de kilómetros. Si no has abierto la boca para decir «¡guau!» y has sentido una punzada de vértigo, entonces es que esa cifra te dice tan poco como a mí; eres tan incapaz como yo de abarcarla con la mente, de hacerte una idea de lo que quiero decir con la quinta puñeta, así que déjame recurrir a una analogía. Imagina que nuestro sol tuviera el tamaño de un balón de fútbol. ¿Ya? Rodéalo de la negrura más absoluta. ¿Ves ese grano de sal gruesa que flota allí a lo lejos, a veinticuatro metros? ¿Sí? Bienvenido a la Tierra. Júpiter es aquella moneda de euro a cien metros, y Neptuno, el último de los planetas del Sistema Solar, el garbanzo que he puesto a casi un kilómetro.
Ya solo el Sol está tan lejos de nosotros que, de haber una carretera hasta allí en la que hubiéramos puesto a caminar sin pausa a un cavernícola del paleolítico superior, estaría llegando ahora. Y la nave más rápida construida por el ser humano tardaría varios meses en cubrir esa distancia en línea recta. Es que incluso a la luz, la partícula más veloz conocida, que recorre trescientos mil kilómetros cada segundo, le lleva ocho minutos hacer el viaje.
¿Y qué?, podrías pensar. ¿No hemos conquistado acaso el Sistema Solar?, ¿no hemos llevado una sonda a Urano, a Neptuno, a Plutón y más allá? Pues sí, pero es que el Sistema Solar se mide en horas-luz y la distancia a las estrellas lo hace en años-luz. No hemos hecho más que hundir los pies en la arena, a la orilla de un océano de vacío tan vasto como inhóspito.
Claro que esto es ciencia-ficción dura y disponemos de la mejor tecnología que seamos capaces de imaginar, mientras sea plausible, ¿no? Sí, pero aun así, estaremos limitados por la velocidad de la luz. Tal y como la Relatividad predice, a medida que uno acelera, ganar un kilómetro por segundo de velocidad extra lleva más y más energía cada vez, tanto más cuanto más nos aproximemos a la velocidad de la luz, barrera que jamás podremos romper a base de acelerar, porque nos haría falta una cantidad literalmente infinita de energía.
Podemos recurrir a motores altamente especulativos pero realistas, como cohetes de fusión, de materia-antimateria, o gigantescas velas propulsadas por láser desde tierra. Con ellos, en el mejor de los casos, alcanzar el vecindario estelar nos llevaría décadas, si no cientos de años. No es como para ir a visitar a la abuela a Trantor, desde luego. Por no mencionar que cualquier comunicación, transmitida a la velocidad de la luz, llevaría años —si nuestra burocracia te parece lenta, imagínate la del imperio galáctico.
«A no ser», debieron de pensar Juan Miguel Aguilera y Javier Redal cuando concibieron Mundos en el abismo como una novela de ciencia-ficción dura, «que las estrellas estén muy cerca unas de otras, como en esos racimos de estrellas que llamamos cúmulos globulares». El resultado, publicado en 1988 por Ultramar (y reeditada recientemente por Bibliópolis), fue el inicio de una saga que muchos consideran la joya de la corona de la ciencia-ficción dura en español, y no en vano, ya que ha traspasado nuestras fronteras y acumulado varios premios Ignotus, el Prix Imaginales en Francia y el Bob Morane en Bélgica.
En Mundos en el abismo encontramos un futuro distante en el que la humanidad habita el cúmulo de Akasa-Puspa, a las afueras de la Vía Láctea. Las babeles, colosales ascensores que se pierden en el cielo y que nadie sabe quién construyó, comunican la superficie de cada planeta con su órbita geoestacionaria, posibilitando, en suma, el acceso al espacio. En medio de una compleja intriga política entre el poder religioso de la Hermandad, el decadente imperio galáctico y los bárbaros de la Utsarpini, los protagonistas se embarcarán en una aventura de exploración, investigando misterios cada vez mayores hilados a modo de eslabones en una cadena que les llevará a encontrar respuestas sobre su propio origen.
Entre las muchas ideas que pueblan sus páginas destaca el Sistema Cadena, en el que los rickshaws, gigantescas naves no tripuladas, viajan permanentemente a una décima de la velocidad de la luz, aprovechando el campo magnético de cada estrella para girar rumbo a la siguiente, recorriendo un circuito sin fin. En otros tiempos, cuando el imperio florecía, los rickshaws se usaban para transportar mercancías rápidamente de un sistema a otro, cargándolos y descargándolos mediante naves de fusión convenientemente aceleradas hasta dicha velocidad. También tenemos a los juggernauts, descomunales criaturas fusiformes que navegan por el espacio comiendo y expulsando hidrógeno calentado gracias a la luz de los soles a su alrededor, capaces de hacer la fotosíntesis y procesar materiales de los asteroides y cometas que les sirven de dieta.
La biología y la física están tratadas con mimo a lo largo de la novela. Por poner un ejemplo, es de las pocas obras que recuerdo donde se respeten detalles como las varias horas que es necesario pasar en una cámara de descompresión antes de un paseo espacial con un traje convencional, si uno no quiere sufrir una desagradable trombosis causada por el burbujeo del nitrógeno de su propia sangre. Y cosas como esa, qué quieres que te diga, a mí me llegan al corazón.
Pero volvamos a nuestro problema con las distancias. Si queremos una sociedad interestelar medianamente plausible, acercar las estrellas entre sí no es la única solución. La naturaleza nos prohibe romper la barrera de la luz acelerando, pero nada impediría, en teoría, que tomásemos un atajo a través de un agujero de gusano, por ejemplo. Estos conductos comunicarían un agujero negro con otros lugares del espacio-tiempo. Ahora bien, los agujeros de gusano no solo son hipotéticos; también son estrechos. Tanto que ensanchar uno y estabilizarlo para permitir el paso de una nave requeriría del uso de cierta cantidad de materia exótica, tan hipotética como los propios agujeros de gusano.
Nótese que he dicho hipotético, no imposible, por lo que, como recurso, los agujeros de gusano no son incompatibles con la ciencia-ficción dura. Este es, de hecho, el método que propusieron Miquel Barceló y Pedro Jorge Romero en El otoño de las estrellas, publicada por Ediciones B en 2001. Aquí, la humanidad vive en una región que abarca 4 años-luz. Este tamaño podría resultar excesivo para los viajes espaciales; sin embargo, Barceló y Romero solventan el asunto introduciendo una red de agujeros de gusano que sirven de columna vertebral de una compleja sociedad capaz de producir todos los bienes necesarios mediante nanotecnología y unificada por la Hermandad de la mente.
De tono optimista, a la manera de los clásicos anglosajones, la novela consta de dos tramas paralelas que acaban convergiendo; una más personal, de un astronauta revivido mil quinientos años después en un mundo que ya no es el suyo, otra mucho más épica y global que tiene que ver con el futuro del Cosmos y de la humanidad en él. En cuanto a su contenido científico-tecnológico, destaca por ser muy divulgativa en el tratamiento de las ideas que propone, que abarcan desde el origen de la vida, la terraformación, la vida en planetas hostiles, la inmortalidad, la cosmología, etc.
Aguilera y Redal, Barceló y Romero son, para el subgénero de la space opera en la lengua de Cervantes, los que probablemente se hayan aproximado de la forma más «dura» y rigurosa, pero hay otros escritores que se han acercado a dicha etiqueta en cierta medida. Jose Antonio Suárez, Víctor Conde, Sergio Mars o Felicidad Martínez, por citar solo algunos autores actuales que nos hacen soñar el sueño de una ficción de naves interestelares, civilizaciones alienígenas e imperios galácticos donde las estrellas no están tan a desmano.